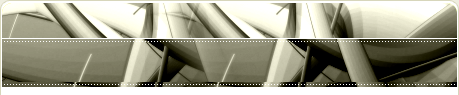|
|
|
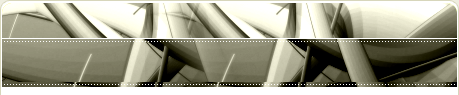 |
Serían las tres de la mañana cuando la escuché roncar a través de la ventana. Eran los días calurosos del mes de marzo y esto me obligaba a dormir con la ventana abierta. Por lo tanto, me obligaba también a escucharla a ella roncar desde cierta distancia.
A veces sus ronquidos eran como un reventar de olas repentinas en una playa, apacibles y lejanos. A veces, eran como el estruendo de un freno de motor. La mayoría de las veces eran como una erupción volcánica, capaz de hacer vibrar las paredes de la casa y de hacer cantar a los ventanales de vidrio con vocerrones rasgados, como quien entona con voz forzada una canción de Louis Armstrong.
Esa noche yo dormía solo. Mi esposa había viajado desde hacía una semana a casa de mis suegros y tardaría unos días en volver.
Ella también dormía sola. Había dormido sola desde que a finales de diciembre le matara yo mismo a su compañero de toda una vida, a quien le acaricié la yugular con un cuchillo afilado. La herida certera le desangró en solo unos minutos, condenándola a ella a días de soledad y noches de ansiedad.
Así que éramos solo ella y yo, separados tan solo por una pared.
Pasó media hora, dieron las cuatro, las cinco... las seis. El ronquido siguió torturando mis oídos y ya no pude dormir más.
Cuando me levanté, por la mañana, me preparé un breve desayuno. Mientras lo hacía tomé la decisión de eliminarla. No podría soportar un día más de despertares sobresaltados, de eructos amplificados por su enorme corpachón de cerda plenamente desarrollada.
Así que empuñé el cuchillo más afilado de la cocina, me puse unos guantes de látex que usaba mi esposa para lavar el baño, y salí, dispuesto a ponerle fin al conflicto entre mi sueño y la cerda esa.
No la encontré donde usualmente dormía. Al parecer, estaba dando ya su acostumbrado paseo matinal por la cercana vega del río, en busca de pequeñas frutas con las cuales refrescaba diariamente su estómago, antes que yo la llamara a desayunar. Lo hacía diariamente desde que se vino a vivir a nuestra casa de campo.
Me dije que debía ser cuidadoso y no ofrecerle ni el menor indicio de mis intenciones. La menor sospecha de su parte podría dar al traste con mis planes, así que volví a la cocina antes de que me viera con el cuchillo en la mano. Es que la muy cerda sabía de mi antipatía, de mis sentimientos de odio y repulsión hacia ella. Sabía que a la primera oportunidad me desharía de ella de cualquier modo. Ya fuera desterrándola de mi casa para siempre o, en el peor de los casos, acabando con su miserable vida y comiéndome sus grasosas carnes.
Volví a la cocina, me quité los guantes, le preparé una taza de su cereal favorito, le puse un poco de leche y salí a buscarla.
La encontré de pie a la orilla del enorme paredón de tierra que bordeaba el riachuelo. Si el fondo del abismo hubiese sido de piedra, ahí mismo la habría empujado y habría puesto fin a mi dilema. Pero, a pesar de que el lecho del río estaba seco, estaba hecho de la más fina y blanda arena. Por otro lado, la inclinación de la ladera no era tan pronunciada, así que lo más probable es que el empujón se convirtiera en un paseo en tobogán para las grasosas carnes de mi futura víctima.
Me acerqué y le hablé con suavidad, acaricié su espalda y la invité a seguirme con palabras cariñosas.
Ella mi miró indecisa, dudando de mi repentino comportamiento amable -siempre la traté mal, lo acepto- aunque, finalmente, terminó por seguirme, sobre todo atraída por la promesa de devorar un abundante desayuno. Durante el camino sentí de cerca el olor matutino de su cuerpo obeso, hediondez que recordaba el bacanal de podredumbres de cualquier matadero. Me convencí, entonces, de que debía matarla si quería traer un poco de paz a mi vida, librándome para siempre de su molesta presencia.
Una vez en la casa, le serví el desayuno. Ella comía con avidez, entre chasquidos vulgares y los movimientos frenéticos de sus grandes cachetes y los tics involuntarios de su nariz inquieta. Se chupaba los dedos de la forma más corriente que puede existir. A veces me obsequiaba con una silenciosa flatulencia involuntaria, que se metía sorpresivamente por mis narices, obligándome a replegarme por unos minutos con cierto disimulo. Una vez disipada la fetidez del pedo me acercaba de nuevo. De vez en cuando paraba de comer y me miraba. Tenía una mirada vivaracha y aguda. Sus ojos parecían ver con inteligencia y penetrar más allá de lo que un asesino como yo, con una conciencia cargada hasta el tope, podía soportar.
No pude sostenerle la mirada, ni esa vez ni nunca. Me dí la vuelta y pasé de nuevo a la cocina, saqué una cerveza del refrigerador y bebí para calmar mi ansiedad. Creo que eso provocó algún grado de sospecha en ella, que nunca me vio beber tan temprano. Paró de comer y empezó a seguir mis movimientos nerviosos con mayor atención. Le pregunté si le pasaba algo y no respondió. Luego de unos instantes de duda siguió en la tarea de devorar el contenido de su plato.
Aproveché aquel momento para buscar de nueva cuenta el cuchillo. Lo cogí con el cuidado de que ella no me viera. Lo prensé entre mi pantalón y mi piel, bajo mi espalda, y lo tapé con mi camiseta. Esta vez no podía ponerme los guantes sin encender sus alarmas, así que prescindí de ellos. Me asomé hacia donde ella aún comía, ahora más despacio, y la noté distraída, quizá recordando algún momento vivido con su difunto amigo. Esto era común en ella desde que tres meses atrás vio cómo se lo degollaba sin misercicordia alguna. A veces se perdía su mirada hacia rumbos confusos, como si le viera caminando en algún rincón del patio o le viera merendando bajo el gran árbol de mango que se alzaba a solo unos metros de la casa de maderas rústicas, como en los viejos tiempos.
Sin voltear a verme la escuché gruñir e, instintivamente, recordé los ronquidos infernales de la madrugada. Esto le dio un nuevo aire a mi intención criminal. Decidido a acabar con lo que ya consideraba una labor obligada, me acerqué a ella aparentando la mayor calma, aunque un ligero temblor en mis quijadas y la creciente debilidad de mis piernas delataban mi ansiedad. Le acaricié la espalda con mi mano derecha, le pregunté si había quedado satisfecha con el desayuno o si deseaba un poco más, conociendo su naturaleza golosa. Mientras tanto, mi mano izquierda se había apoderado del cuchillo sin que ella lo advirtiera. O quizás lo supo y se entregó a su destino, sabiéndolo inevitable, porque en el instante en que hundí mi cuchillo en su cuello solo emitió un leve sonido gutural y se desplomó suavemente. Me miró con ojos de lástima, de la misma forma en que mira un toro recién traspasado por la espada del torero. Una mirada de angustia profunda. Imagino que en ese instante el toro se hace una infinidad de cuestionamientos sobre las razones de su muerte y sobre el derecho del torero a quitarle la vida. Imagino que la cerda que yo acababa de matar se hacía esos mismos cuestionamientos y, extrañamente, empiezo a sentir un leve cosquilleo en mi conciencia. Por un instante siento pena por ella, y esa pena crece al notar que no deja de mirarme. En su último instante de vida me es imposible sostenerle la mirada. Me volteo y espero unos segundos. Siento un olor fétido al cabo de un momento. La muy cochina se ha cagado, pero todo ha terminado ya.
Cuatro días después, al llegar mi esposa y enterarse de lo sucedido, me dá las gracias por haber acabado el asunto en su ausencia. Ella prefería no ser testigo de esos crímenes, porque su naturaleza débil la obligaba a sentir lástima por mis víctimas.
Sin embargo, eso no evitaba que luego se diera gusto comiendo chuletas y costillas adobadas, chicharrones y jamón al horno. Y a mí, el hecho de ser un asesino consagrado y de haber acabado con el motivo de mis insomnios no me ayudó a dormir mejor. Padecía de un insomnio más agudo, sobretodo cuando cenaba con mi esposa y la veía comer con avidez la carne gorda y jugosa de la chancha, para oírla horas después roncar en nuestras cama como si fuera un volcán en erupción, haciendo cantar con voz rasgada a los cristales de las ventanas, como quien entona con voz forzada una canción de Louis Armstrong.
Un día, durante la cena, mi esposa comía con una ansiedad que me recordó las veces que ví comer a la cerda. Cuando la miré con atención, sus cachetes abombados, sus piernas gordas y mantecosas, su papada enorme y, principalmente, el ruido molesto que hacía con sus dientes al comer, me recordaron al molesto animal en su última comida.
No pensé mucho.
-Voy por más vino-, le dije con voz cariñosa.
Fui a la cocina. Al regresar con la botella la abracé y la besé. Sentí su olor a perfume caro transformarse en el olor grasoso de la cerda. Ví cómo sus mejillas rosadas y su nariz de anchas fosas temblaban levemente, destempladas por la avidez nerviosa con que comía. Ella me miró como si se entregara sumisamente a su destino. Yo ya tenía el cuchillo en la mano izquierda y lo resbalaba delicadamente por su cuello, acariciando su arteria como cuando acariciaba su cuello con la suavidad de una bufanda de seda.
Su sangre se derramó con todas las prisas contenidas y su mirada se perdió en la noche sin encontrar mis ojos.
Desde entonces, a pesar de vivir condenado a no salir de entre los barrotes de mi celda, duermo con la tranquilidad que ni la conciencia limpia puede ofrecer.
|
|
|
 |
|

|